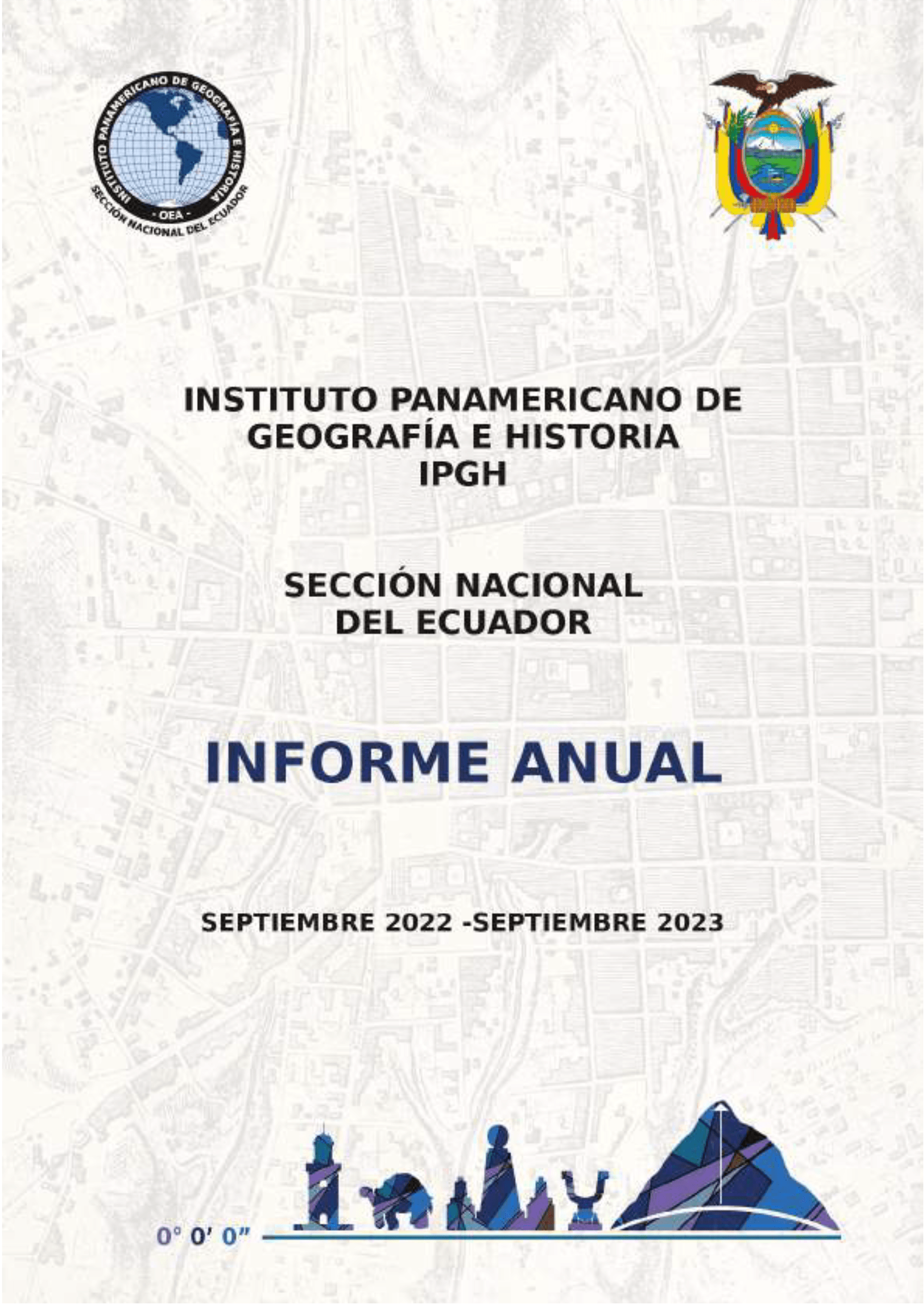Figuras de Cervantes en los Andes: de la creación literaria a la realidad histórica
Miguel de Cervantes Saavedra veía la luz del mundo en Alcalá de Henares, el día de San Miguel de 1547. Era una luz cambiante, difusa y propia de un mundo abocado a transformaciones profundas que iban desde la geografía, la fe, el pensamiento y la fortuna. Esta última era, por aquellos años más bien breve, generalmente esquiva y muchas veces, inesperada, como lo supieron pronto el mismo Cervantes y sus contemporáneos. Valladolid, Córdoba, Sevilla, Sanlúcar de Barrameda o Nápoles eran ciudades donde se respiraban por igual, las carencias cotidianas y las grandezas épicas de un imperio en expansión; lugares donde los sueños se poblaban de fantasías que menguaban el hambre y acrecentaban el deseo de gloria.
Eran tiempos contradictorios: tierras nuevas americanas, viejas amenazas musulmanas; tiempos de evangelización y de cruzada. El añoso mar mediterráneo alentaba vientos humanistas, mientras en los mares del sur desconocidos e inquietos, las figuras de Amalís de Gaula, Lisuarte de Grecia y Olivante de Laura hacían suyos los cuerpos de los pasajeros de Indias. El capitán Francisco Magariño era uno de ellos. Al igual que muchos vecinos de pueblos y ciudades andaluzas, había reconocido la codicia y la incertidumbre en los rostros de aquellos que se alistaban para abordar las embarcaciones con rumbo hacia el Nuevo Mundo. Sus asombrados ojos habían percibido también el brillo del oro indiano, el color intenso de ornamentos y frutos extraños y el aroma sensual de especies americanas que invadían las calles de la calidoscópica Sevilla.
Allí estuvieron Francisco Magariño y también el joven Miguel de Cervantes. El primero, para aprovisionarse de permisos y vituallas necesarias para su eminente viaje y el segundo, durante un corto remanso de su agitada vida familiar, en el que pudo reanudar los estudios bajo la tutela de los jesuitas.
¿Fue acaso la atmósfera lúdica de los mesones o las realidades metaforizadas en la voz de las gentes de esa ciudad, las que transformaron la dimensión del contenido de los libros de caballería? ¿Sería allí, que el relato en voz alta se convirtió en encantamiento? Es difícil saberlo. Magariño no quiso dejar pasar la fortuna, se encomendó a Dios y se hizo a la mar profunda, negra y misteriosa como el reino de las siete Fadas.
Detrás quedaba la tierra de los suyos, donde veló sus armas, confesó sus pecados y juró lealtad al Creador y al monarca, antes de ser armado "espadero del Rey", como proclamaba la inscripción de su espada envainada y ceñida a la cintura. Su figura se destacaba además, por el uso de espuelas de rodaja y por el empeño de conservar junto a el, aquella silla brida con sus estribos largos, emblema de caballeros cristianos e incluso de reyes y príncipes castellanos de siglos pasados.
Estos eran sus bienes más preciados y por tanto, los más cuidados durante la larga travesía. El resto eran prendas de vestir que guardó en petacas de piel y que contenían, entre otras: "algunas camisas, cuellos y puños de holanda, un sayo de paño negro, una ropilla y un capote, un coleto negro de cordobán, 2 jubones: uno de melinje y otro de holanda blando; unas calzas de terciopelo, botas de vaqueta, guantes de cordobán y pantuflos de terciopelo negro". *
A medida que transcurrían los días, las aguas y los humores se alteraban. Sobre la cubierta del navío, frailes, aventureros, mercaderes, algunas mujeres y no pocas criadas, buscaban apoderarse de algún espacio para descansar sus cuerpos debilitados. Agobiados por todas las incomodidades y malestares propios de las galeras, los pasajeros de Indias veían disminuida, no solo su condición, sino su categoría. Las costas habían desaparecido del horizonte y con ellas también el recato de marinos, roedores y alimañas que invadieron la privacidad del descanso de unos, la integridad de las barbas de otros y la solidez de las viandas de muchos.
Francisco Magariño conocía los rigores de la navegación. El mar embravecido lejos de turbarle, le sumía en un estado de particular fascinación, a través del cual los episodios del Amadís, adquirían visos de absoluta realidad. ¿Estaría cerca la ínsula habitada por Endriago, aquel demonio que fuera derrotado por el valiente Caballero de la Espada Verde? Su corazón se inquietaba al imaginar los misterios y las hazañas que le aguardaban al otro lado del orbe conocido y su entendimiento se llenaba con imágenes de gigantes y enanos, hechiceros y doncellas que enmarcaban las hazañas heroicas del mundo caballeresco. A su memoria acudían también, de manera incesante, las crónicas fantásticas de quienes habían integrado las primeras campañas de conquista de las Indias. "Vamos a comenzar guerra justa, buena y de gran fama", había arengado Hernán Cortés a sus soldados, antes de internarse en los dominios de los señores mexicanos y, para quienes como Francisco Magariño, entendían el significado de estas palabras, la causa era fundada como grande era la promesa de gloria.
Pasarían 62 días desde que el navío zarpara de Sanlúcar hasta que divisara tierra, en la costa de Veracruz. En este puerto, como en muchos otros lugares de la geografía americana, esa visión alegórica se nutrió de la exuberancia del trópico, la magnificencia de la naturaleza y la extraña apariencia de sus habitantes. Por ello, lejos de desaparecer, el mundo de lo maravilloso adquirió en el Nuevo Orbe, un significado particular. Para muchos de los recién llegados, las campañas de conquista y exploración de estos reinos, se transformaron en episodios inéditos de los Libros de Caballería que celosamente guardaban en su equipaje. Los paisajes, la vegetación y los animales americanos fueron identificados con ayuda del imaginario fantástico. De tal manera que, la búsqueda de las Siete ciudades de Cíbola, la Fuente de Juventud de la Florida, el reino de las amazonas, de grifones y gigantes o la gran montaña de plata, fueron los objetivos primordiales de expediciones como las que dirigieron: Nuño de Guzmán, Ponce de León, Ginés Vásquez del Mercado o el mismo Hernán Cortés y posteriormente, Francisco de Orellana. Los animales que habitaban estas tierras fueron descritos por algunos exploradores como sierpes, unicornios, dragones y águilas bicéfalas; seres heráldicos cuyos poderes mágicos acrecentaban las proezas de los caballeros.
A esta geografía de quimeras llegó Francisco Magariño posiblemente, durante la primera mitad del siglo XVI. Su itinerario de vida es difícil de precisar y, como suele suceder cuando se quiere recuperar del olvido a los protagonistas que participan en la historia desde el anonimato, es imprescindible aguzar la mirada y enfrentar el desafío de explorar los indicios. Gracias al hallazgo del testamento de Francisco Magariño en el Archivo Nacional de Quito, sabemos dónde nació y dónde murió nuestro personaje. Allí reposan los folios que recogen su: "última y postrimera voluntad", dictada en una posada de la ciudad de San Francisco de Quito, donde declara ser: "natural de Sanlúcar de Barrameda,de los reinos de Castilla; hijo de Alonso Ximénez y de Leonor González, su legítima mujer, vecinos del dicho pueblo"*
Al igual que otros españoles que le precedieron, su interés habrá sido el de integrarse a las huestes de Hernán Cortés luego de la conquista de Tenochtitlán, en el año de1521. Durante la década siguiente, las expediciones hacia el norte y hacia el sur se multiplicaron, alentadas por relatos seductores de reinos y tesoros que aun aguardaban por ser descubiertos. Francisco Magariño pudo haber seguido la huella de otros conquistadores más conocidos como: Pedro de Alvarado, Juan de Salinas Loyola o Sebastián de Benalcázar quienes estuvieron presentes en la conquista de Centroamérica y luego se integraron a las expediciones de los reinos del Perú, al mando del gobernador Francisco Pizarro.
Tres décadas más tarde, su nombre aparece ligado a las campañas de descubrimiento y conquista de Yaguarzongo y Pacamoros, dirigidas por el capitán Don Juan de Salinas Loyola, en el año de 1556. El investigador Alfonso Anda Aguirre resalta el papel de Salinas Loyola y de otros hombres de a caballo, en episodios como la toma de Cajamarca, el resguardo y traslado hasta San Miguel de Piura del Quinto Real correspondiente al rescate de Atahualpa o la defensa de la Ciudad de los Reyes y del Cuzco durante la rebelión de Manco Inca Yupanqui. Es probable que Magariño acompañara a este experimentado conquistador con sus armas y su caballo y que, posteriormente, también estuviese con el, defendiendo la causa de la Corona durante las guerras pizarristas.
Esta última contienda sangrienta y larga, puso al descubierto la fragilidad de un imperio distante, la crueldad de la codicia y la aspereza de la intriga. Los ideales de caballería decaían en estas tierras nuevas. Las riquezas y el poder eclipsaban las virtudes del Amadís y las proezas de Lisuarte caían en el olvido. Para la mayoría de los conquistadores, el Dorado había dejado de pensarse como un reino de gigantes y faunos y su permanente búsqueda era más una obsesión que una certeza. En efecto, cuando el Marqués de Cañete, Virrey y Capitán General del Perú encarga a Don Juan de Salinas Loyola el descubrimiento del Dorado, parece referirse a una utopía a cuya existencia sin embargo, se niega a renunciar.
La crónica del descubrimiento de Yaguarzongo y Pacamoros constituye el relato de una empresa temeraria, en un paisaje agreste e impredecible. En las estribaciones de la cordillera oriental, a muchas leguas de distancia de la ciudad de Loja, Salinas Loyola fundó varias villas que servirían de asiento para españoles y de soporte en la ruta de exploración al Dorado. Valladolid fue una de ellas. Al igual que en todas las otras ciudades de españoles establecidas en tierras recién conquistadas de América, también allí se repartieron indios en nombre del Rey y se los entregaron en encomienda a los vecinos fundadores. Entre éstos consta el nombre del Capitán Francisco Magariño, quien posiblemente no se asentó de inmediato en el lugar sino que, siguiendo la costumbre de los conquistadores de aquella época, continuó hasta el río Ucayali bajo el mando de Salinas Loyola, Gobernador y Capitán General de esta expedición.
En Valladolid mientras tanto, los vecinos habían encontrado oro y plata en las montañas cercanas. La mítica imagen de la montaña de Plata, atracción y codicia de tantos en Zacatecas y Potosí, reaparecía en estas tierras de periferia. Alentados por las riquezas que estaban por llegar, los nuevos encomenderos tentaron a hijos y hermanos para que cruzaran el océano y probaran suerte en esas latitudes orientales. De esta manera, la gobernación de Yaguarzongo y Pacamoros se convirtió por algunos años, en el centro minero más importante dentro del territorio de la ya Real Audiencia de Quito. Sin embargo, el sometimiento de la población local era grande y la explotación de su trabajo en las minas, sumado a la exigencia de una tributación en metales preciosos, impulsó una resistencia férrea e implacable.
Había transcurrido un poco más de dos décadas. Valladolid había sufrido el embate de una feroz rebelión de los naturales de la zona. Caballos, puercos, cabras y carneros perecieron bajo las llamas de un incendio que consumió gran parte de la ciudad española. Francisco Magariño aun guardaba estos recuerdos, mientras cabalgaba, armado con su espada, sobre su caballo castaño. Junto a el iban también otros encomenderos, camino de San Francisco de Quito.
Era el año de 1586 y su cuerpo sentía el peso de antiguos combates. Algunos de sus indios le acompañaban en esta última jornada, cargando sobre sus hombros unas cuantas petacas desgastadas que guardaban sus pocas pertenencias. Allí estaban esos cuellos y puños de holanda raídos por el tiempo, las calcetas, el capote, el jubón de melinge y el sayo de paño negro que le habían acompañado desde sus tierras de origen. Sus fieles escuderos andinos cargaban también un pequeño colchón de camino con una manta de algodón y una sábana de ruán sobre la que descansaba sus huesos doloridos, al final de la jornada. ¿Serían las melancolías y los desabrimientos los que le acababan? ¿O era el encantamiento que había perturbado su razón y le había empujado a tierras lejanas, el que se desvanecía con el?
Sintió que se acercaba el tiempo de aliviar su conciencia y atender a la salud de su alma. Por ello, cuando finalmente llegaron a la posada de la ciudad de Quito, Francisco Magariño pidió un cura para confesarse y un escribano para que hiciera su testamento. Siguiendo las fórmulas de la época y atendiendo a los rigores propios del camino de salvación, el texto recogió su testimonio cristiano y sus últimas disposiciones.
Su cuerpo debía ser sepultado en la Iglesia Mayor de la ciudad de Quito, en la parte y lugar que ordenaran sus albaceas, especificando luego que fuese enterrado en el Altar del Crucifijo. Dispuso también, que se diga una misa cantada de cuerpo presente, el día de su entierro si fuese hora y sino al día siguiente. A su primogénito, Marcos Ximénez Magariño, le nombró heredero universal de sus bienes y que: "después me suceda en los dichos indios que tengo encomendados en la dicha ciudad de Valladolid me descargue mi anima e aga bien por ella en todas las ocasiones que se ofrecieren pues para ello lo hacer tiene obligación".
Por otra parte, pide a su hermano Gerónimo Ximénez Magariño que entregue a cada uno de los indios que estaban junto a el, dos varas de sayal, una camiseta y tres pesos de plata "para se ir a su tierra".
Finalmente, dispone que se remate y venda: su caballo castaño, la silla brida con sus estribos, las espuelas de rodaja y, "una espada con su daga y en la dicha espada dice Espadero del Rey". A esto se sumarían otros bienes como: "un pavellón de Quijos nuevo y una parrilla de plata con su pie por marcar, con sus dos asas". En este listado constarán además, sus prendas de vestir, "el colchón de camino, una sábana de ruán, una manta vieja remendada de colores de algodón y una bacinilla de alcofar"*.
El Capitán Francisco Magariño moría en Quito, el 6 de octubre de 1586. Horas antes de expirar pidió nuevamente la presencia del escribano para rectificar su testamento. En su agonía recordó que tenía también una hija legítima llamada Inés Suárez quien: "residía con la dicha su mujer, en Sanlúcar de Barrameda". Dispuso entonces que sus dos hijos: "hereden hermanadamente de a dos sus bienes por iguales partes porque esta es su voluntad"*. Moría con el también, ese singular espíritu caballeresco que se conservó en la Península Ibérica y se refugió en estas tierras americanas.
Al otro lado del océano, el genial Miguel de Cervantes Saavedra acumulaba las memorias y cicatrices de su tiempo. Al igual que muchos, había sentido la seducción de la cruzada y el aliento de la fantasía. Pero los vientos mediterráneos habían expulsado definitivamente de sus confines a los protagonistas de los Libros de Caballería y éstos se embarcaron hacia el sur, en un viaje sin retorno, llevando consigo sus insignias, sus ideales y sus sueños.
* Archivo Nacional de Historia - Quito, Notaría 1era., Volumen 1, Testamento e Inventario de bienes de Francisco Magariño, 1586.
* Archivo Nacional de Historia - Quito, Notaría 1era., Volumen 1, Testamento e Inventario de bienes de Francisco Magariño, 1586.
* Archivo Nacional de Historia - Quito, Notaría 1era., Volumen 1, Testamento e Inventario de bienes de Francisco Magariño, 1586.
* Archivo Nacional de Historia - Quito, Notaría 1era., Volumen 1, Codicilo de Francisco Magariño, 1586.
Texto y fotografía:
Carmen Sevilla Larrea